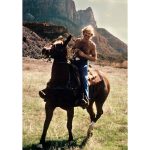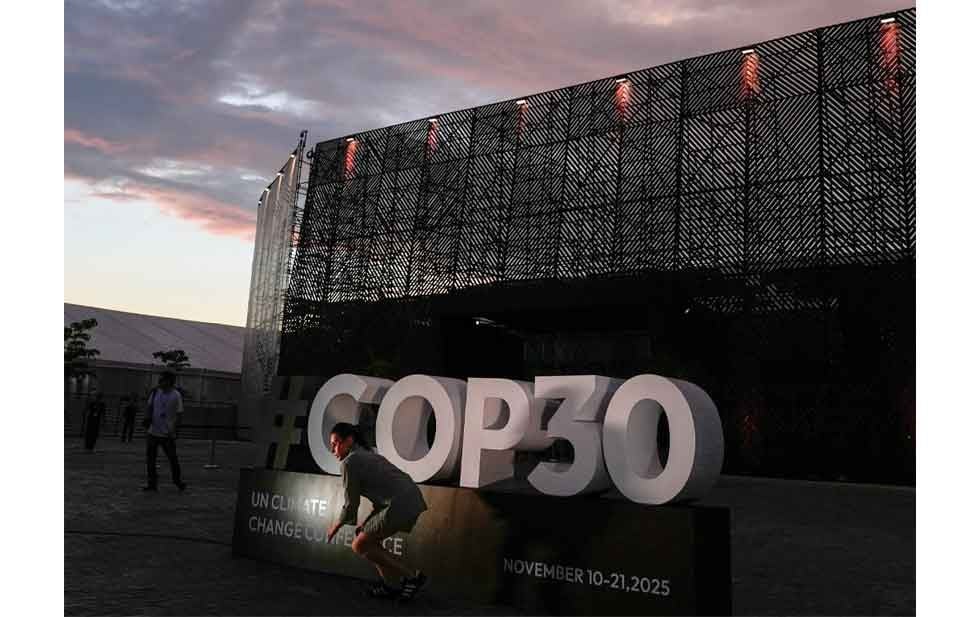“Lo que parece una rareza biológica en realidad es un fenómeno que conocemos desde hace décadas y que hoy cobra nueva relevancia”, explicó el Dr. Jesús A. Fernández, docente e investigador de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), al referirse a recientes fotografías virales de conejos silvestres con protuberancias en la cabeza, observados en Colorado, Estados Unidos.
Lejos de tratarse de un nuevo patógeno, estas formaciones están relacionadas con el papilomavirus de Shope, descubierto en 1933, cuyo estudio fue clave para entender el virus del papiloma humano.
De acuerdo con el Dr. Fernández, los lagomorfos, como conejos y liebres, han sido afectados en los últimos años por dos enfermedades virales que han captado la atención pública: el virus hemorrágico de los conejos, altamente letal y contagioso, y el papilomavirus de Shope, menos agresivo pero igualmente preocupante cuando afecta la capacidad de visión o alimentación de los animales, dejándolos vulnerables a los depredadores.
Este virus, exclusivo de conejos silvestres del género Sylvilagus, se transmite por medio de ectoparásitos como pulgas, garrapatas o mosquitos; en la mayoría de los casos, el sistema inmunológico de los animales logra combatir la infección, haciendo que las protuberancias se sequen y caigan. No obstante, cuando el virus es inoculado experimentalmente en especies no nativas como el conejo europeo (Oryctolagus), puede generar tumores cancerígenos, lo que revela su potencial riesgo en condiciones alteradas.
“Estos casos nos muestran cómo los cambios ambientales están provocando una mayor circulación de virus y parásitos en la fauna silvestre”, advirtió el investigador. En este contexto, el cambio climático juega un papel fundamental: el aumento de la temperatura global y las alteraciones en los patrones de lluvia han favorecido la expansión de vectores transmisores de enfermedades, como las garrapatas, que también afectan a los humanos.
Una de las consecuencias más preocupantes en el estado de Chihuahua fue el brote de rickettsiosis en 2021, cuando se registraron 113 casos en municipios como Ciudad Juárez, Chihuahua capital, Madera, Cuauhtémoc y Parral; de esos, 13 personas fallecieron, entre ellas seis niños menores de cinco años. La enfermedad, transmitida por la mordedura de garrapatas infectadas, puede provocar fiebre, sarpullido, daño a órganos vitales y la muerte si no se detecta a tiempo.Estas situaciones evidencian que las enfermedades zoonóticas –aquellas que se transmiten de animales a humanos– están en aumento. Factores como el calentamiento global, la fragmentación de hábitats y la cercanía entre fauna silvestre y humanos han modificado la dinámica de enfermedades antes restringidas a zonas tropicales. El resultado es su expansión hacia regiones como el norte de México, antes consideradas menos propensas.
Ante este panorama, autoridades de salud recomiendan extremar precauciones: acudir al médico ante cualquier síntoma, evitar el contacto con fauna silvestre, revisar mascotas con regularidad, usar ropa adecuada en zonas rurales y mantener al día esquemas de vacunación. También se recomienda seguir los boletines epidemiológicos y no automedicarse, ya que el tratamiento tardío puede agravar el pronóstico.
La Facultad de Zootecnia y Ecología de la UACH, en coordinación con otras instituciones científicas, ha intensificado sus investigaciones sobre la relación entre la biodiversidad, los parásitos y la salud pública. “El monitoreo constante es clave para anticipar nuevos brotes y entender cómo interactúan los ecosistemas con las enfermedades”, concluyó el Dr. Fernández.